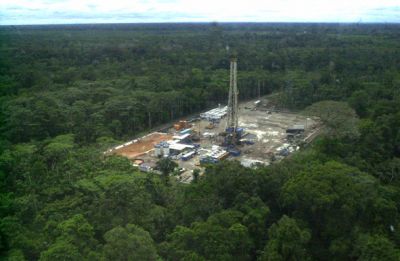|
| En la década de los años treinta cuando la exploración petrolera en la Amazonía empezaba a desarrollarse, dos vidas se cruzarían de manera irremediable y fatal. |
César León era un joven ingeniero que laboraba en una curtiembre situada en una población pequeña y recogida en la cual todos los vecinos se conocían y se conservaban muchas costumbres del pasado.
Una vida demasiado monótona para un
joven ambicioso y con anhelos de aventura. Por eso, cuando se
enteró de que había sido aceptado para trabajar como coordinador de
fluidos en uno de los pozos de petróleo de la Amazonia, no cupo en sí de la
alegría.
Al comunicarle
a su madre la noticia de su nuevo empleo, ésta, conocedora de
los graves enfrentamientos que continuamente se producían entre los indígenas
nativos y los operarios de la empresa petrolera, la recibió con mucha
prevención y, angustiada, le pidió a su hijo que desistiera de aceptar ese
trabajo y que continuara cerca de ella disfrutando las condiciones de seguridad
y bienestar que le brindaba la fábrica.
—¡No vayas,
hijo, no vayas! ¡Algo me dice que allá vas a estar en peligro!
Pero César no había nacido, como su madre anhelaba para desenvolver su vida detrás de la aparente seguridad de un escritorio. No. Esa vida sedentaria no era para él.
—Ideas tuyas,
mamá. No hay nada de qué preocuparse. Ese es un sitio muy seguro. En tres meses
vendré a visitarte y te contaré lo maravilloso que es mi trabajo.
Sin pensarlo
más, firmó el contrato, se despidió de su madre y de su
pueblo, y se encaminó a su destino. Lejos estaba
de imaginar lo trascendental que aquella decisión sería para su vida.
Tres años
antes, había ocurrido en esa pequeña población una tragedia que conmovió
profundamente a sus habitantes y que tuvo como protagonista a una de las
familias más prestantes del lugar, el matrimonio formado por el abogado
Jerónimo de la Espriella y la ilustre dama de la sociedad, doña Clementina
Domínguez de la Espriella. La pareja solo había tenido una hija, pues luego de
su difícil alumbramiento, doña Clementina sufrió una infección que la tornó
estéril. Esa circunstancia, sin embargo, no le deparaba ninguna frustración a
la pareja, pues Anunciación, que así se llamaba su hija, colmaba
todos sus anhelos.
Como si la
pequeña supiera que ella sola debía suplir en sus padres el deseo reprimido por
una familia numerosa, desde muy niña los colmó de cariño, de gracias y de
mimos. Era una niña encantadora, cuya belleza fue aflorando radiante al paso de
los años.
Anunciación
era admirada por todos los habitantes de la ciudad, quienes quedaban
absortos a su paso en las ocasiones en que junto a sus padres asistía a misa
los domingos o a alguna de las festividades religiosas que regularmente se
realizaban en el lugar. Cuando recibió su grado de bachiller, don Jerónimo
empezó a pensar seriamente en radicarse en la capital pues aquel medio le
parecía muy estrecho para el futuro de su hija. Ella
era la niña de sus ojos. Nada de lo que hiciera para verla feliz sería
demasiado.
Pero no
contaba con lo impredecible del destino. Un día cualquiera, Anunciación empezó
a sufrir pequeños malestares que sus padres atribuyeron en un principio a un
resfriado común y procuraron aliviar con remedios caseros, pero que
luego, dada su persistencia y ante los nuevos y alarmantes síntomas,
se vieron en la necesidad de consultar con el médico de la familia, su buen
amigo, el doctor Federico Solano.
–Pasa, pasa,
Federico –lo recibió cordial don Jerónimo cuando el doctor se hizo
presente en su hogar–. No habíamos querido molestarte porque Anunciación ha
sido siempre muy sana y pensábamos que con las agüitas y cuidados de
Clementina, nuestra pequeña mejoraría, pero ha seguido indispuesta y
quisiéramos que la reconocieras y nos des tu opinión. Ella está recostada en su
alcoba.
–Pero, claro,
Jerónimo. Ni más faltaba. Llévame a verla –replicó el galeno.
–A ver, ¿qué
pasa mi bella princesa? ¿Tienes acaso un mal de amor? Ya sabes mi pequeña que
solo yo puedo estar en tu corazoncito –dijo con tono picarezcamente cariñoso el
galeno cuando estuvo al lado de la joven.
–No bromees,
Federico. Ya sabes que Anunciación es todavía una niña y aún no piensa en esas
cosas.
–Pero ya
pensará, ya pensará. ¿Verdad, mi niña? A ver, dile a tu médico preferido qué es
lo que sientes.
El médico
empezó a auscultarla pensando para sí que sus amigos estaban en lo cierto y que
aquello no pasaba de ser un resfriado mal cuidado, pero de pronto, alarmado,
observó algunas señales que solo recordaba haber visto en los libros de
medicina: máculas y pequeños nódulos que desde un principio le parecieron de
carácter muy sospechoso. Procuró disimular sus temores, pero tomó un poco de
linfa y otro poco de mucus nasal, y los llevó al microscopio.
Y entonces,
consternado, se dio cuenta con horror de que lo que presentía era verdad. En el
examen apareció el bacilo de Hansen. Lo que en un principio todos habían creído
enfermedad pasajera, resultó ser la más espantosa de todas; la que desde los
tiempos bíblicos ha sido el terror de todos los pueblos.
Anunciación,
aquella niña encantadora, adorada por sus padres y admirada por todos, era
víctima de una de las más destructoras enfermedades: la lepra.
Comunicar
semejante noticia a sus incrédulos y desesperados padres no fue una labor
fácil. Don Jerónimo estaba fuera de sí: “¿Cómo, cómo puede ocurrir
algo así en esta época? ¿Por qué, por qué a mi pequeña?”.
El médico
también se hallaba desconcertado, pero atando cabos llegó a su recuerdo la
nodriza que tuvo la joven cuando niña, una negra bondadosa y fiel que vivió
junto a la familia varios años y que padeció elefantiasis, una
dolencia que la llevó a la tumba. A ella atribuyó el misterioso contagio.
Pero la
infortunada jovencita y sus padres no solo debían soportar los devastadores
efectos del terrible mal. Era esa una enfermedad que traía consigo un pesado
estigma. Quienes la padecían no podían vivir junto a las sanas. Por aquellos
años se creía que la enfermedad, además de incurable, era altamente contagiosa
y por ese motivo se destinaban lugares retirados y aislados, llamados
leprocomios, para albergar allí, lejos del contacto con los demás, a las personas
infectadas.
Es fácil
imaginar la desesperación que invadió a don Jerónimo de la Espriella al conocer
tan abrumadora realidad. Podía haber muerto de dolor en ese mismo instante,
pero no tenía derecho a hacerlo. Su hija lo necesitaba más que nunca. Él no iba
a permitir que llevaran a su pequeña a un leprocomio. Antes preferiría verla
muerta.
“¡Juro, que
nunca, nunca, me separaran de mi hijita. La protegeré con mi vida si es
preciso. Lo juro por Dios! ”.
Comprendiendo
el infinito dolor de sus amigos, el doctor Solano ocultó lo más que pudo la
noticia, pero en un pueblo pequeño todo se sabe, y a los pocos días el murmullo
se hizo voces entre todos los pobladores.
Al primer
instante de estupor y compasión, le siguió el temor, el rechazo y hasta la
furia y la violencia. Día por día empezaron a escucharse voces airadas que
pedían la salida inmediata del pueblo de toda la familia.
“¡Fuera,
fuera! ¡Márchense con su peste a otra parte, desgraciados! ¡Déjennos en paz!”
La furia de
los vecinos se iba tornando incontrolable. Varias veces lanzaron piedras contra
las ventanas de la casa, y algunos hasta amenazaron con quemar la
vivienda con ellos adentro. Don Jerónimo supo entonces que debían marcharse y
cuanto antes mejor.
Una
madrugada, en completo sigilo, sacó lo más imprescindible de su casa y se
marchó con rumbo desconocido. Los muebles y todas sus pertenencias quedaron
abandonados.
Fue un viaje
espantoso. No lograban encontrar hospedaje durante el trayecto ya que la
noticia de la enfermedad de Anunciación se había difundido y nadie quería saber
de ellos. El padre, en su desesperación, debió construir una balsa con techo de
hojas de palma para recorrer el río navegable hasta llegar a una población
alejada, en donde finalmente se establecieron.
Durante un
año se creyeron a salvo de la curiosidad y del temor malsano de las
gentes, hasta que un aciago día un vecino de su pueblo pasó por el
lugar y se enteró de su presencia. De nuevo se repitió la historia. No les
quedó más remedio que volver a partir e internarse en la selva.
***
Tres años
después de ocurrida esa tragedia, César León, feliz y
expectante firmaba contrato con la compañía petrolera y viajaba
entusiasmado a su nuevo destino.
La planta petrolera estaba situada en medio
de una tupida selva tropical. A su llegada, César tuvo un
primer instante de duda, ¿se habría equivocado al aceptar ese puesto? Pronto
sin embargo, se disipó su incertidumbre. A pesar de lo inhóspito y retirado del
campamento a su interior se disfrutaba de muchas comodidades: gimnasio, casino,
bar, sauna, biblioteca y hasta piscina, si bien el agua de esta última debía
ser tratada de continuo para evitar los hongos que proliferaban en el lugar por
causa del clima y de la humedad.
La selva, no
obstante, era impredecible. Cierto que ya hacía varios meses que en el
campamento no sufrían incursiones de los indígenas, pero con ellos nunca se
podía estar seguro. Era mejor tomar precauciones. Reiteradamente se les
advertía a los operarios de la planta lo peligroso de internarse
solos por la jungla.
Luego de
varias semanas de permanencia en la planta, César empezó a tomar confianza y
poco a poco comenzó a dar pequeños paseos por los alrededores. Siempre había
disfrutado de la naturaleza, y aquella vegetación lujuriosa y la variedad de
fauna que la poblaba le parecían fascinantes. Una semana antes de salir con
licencia a visitar a su madre, se internó más que de costumbre en la espesura.
Le había tomado confianza a ese entorno salvaje. Cuando se dio
cuenta, había llegado ya a la orilla del torrentoso río cercano que
bordeaba el lugar. Unas nutrias lo cruzaban en ese momento y una bandada de
patos surcaba el cielo.
De pronto
tuvo la sensación de ser observado. Con un estremecimiento involuntario se
volvió y con sorpresa divisó, en una pequeña meseta cercana una choza rústica
camuflada entre la maleza, y fuera de ella un hombre, al parecer
blanco que desde lejos lo observaba.
Pudo más su
curiosidad que su prudencia y cauteloso se dirigió hasta el lugar. Al llegar no
cupo en sí de la sorpresa. Allí, frente a él estaba don Jerónimo de la
Espriella. Sí, a pesar de los cambios sufridos en su apariencia, era él, no le
cabía la menor duda. Delgado, envejecido, su cabello completamente blanco,
algunas lacras de mal aspecto en su cara y una expresión torva en su
rostro. Estaba vestido como un campesino y en su hombro cargaba un rifle.
De inmediato
volvió a su mente la trágica historia vivida por ese hombre y su familia años
atrás. Como todos los habitantes de su pueblo, César también se había
impresionado con la terrible noticia de la enfermedad de la joven, ocurrida
tres años antes. Él, como otros jóvenes del pueblo, se había sentido
cautivado por su belleza y de no haber sido por el cerco infranqueable que
había levantado su padre a su alrededor, quizá hasta se hubiera atrevido a
enamorarla.
Y ahora, allí
frente a él, en medio de la selva, se encontraba nada
menos que don Jerónimo de la Espriella, protagonista de esa historia.
Sentimientos
encontrados lo embargaron en ese momento. Solo se atrevió a preguntar:
–¡Don
Jerónimo! ¿Es usted?
–¿Quién eres,
muchacho? ¿Qué haces aquí?
—Soy César,
don Jerónimo, el hijo de doña Úrsula, la modista. Tal vez usted la recuerde.
—Sí, sí,
vagamente. He procurado olvidar muchas cosas del pasado.
—Estoy
trabajando en la planta petrolera, don Jerónimo, pero allí nadie me
ha hablado de usted. Creo que no saben de su presencia aquí.
—Ni van a
saber, si puedo evitarlo —replicó, don Jerónimo, con una expresión decidida en
su rostro y un brillo de demencia en sus ojos.
—Papá, ¿con
quién hablas?
Una figura
muy delgada, con el rostro desfigurado, irreconocible, se asomó por
un breve segundo a la puerta. Un estremecimiento
involuntario se apoderó de César. No podía ser cierto lo que habían visto sus
ojos. De la bella jovencita que él recordaba no quedaba nada.
—Don
Jerónimo, siento mucho esto que les ha ocurrido — dijo conmovido, procurando
disimular su estupor –Dígame, ¿está usted también enfermo? En la planta tal
vez podríamos ayudarlos. Están ustedes muy solos aquí —
acertó a decir, pero al instante mismo de pronunciar esas palabras y
observar la expresión sombría en los ojos del hombre, supo que había cometido
un error.
Sin
pronunciar palabra don Jerónimo se dirigió hacia el río y con un
gesto le indicó a César que lo siguiera. Reprimiendo un instintivo
temor y su recelo natural al contagio, el joven accedió y lo siguió a
prudente distancia. Caminaron en silencio por la orilla del río, y cuando
estuvieron a lejos de la choza don Jerónimo se detuvo.
—Me temo que
no es precisamente el Ángel de la Guarda quien te trajo hasta acá, muchacho. No
tengo nada en contra tuya, pero no puedo permitir que se conozca nuestra
presencia aquí y vuelvan a desterrarnos. En este lugar nos sentimos
seguros.
– ¿Y los indígenas? ¿Cómo han podido librarse
de sus ataques, don Jerónimo, me han dicho que son muy violentos?
– Al ver
el estado de mi hija sintieron temor y nos han respetado –respondió
escuetamente don Jerónimo.
–¿Y su esposa, don Jerónimo?
–Murió hace dos años. No resistió tanto
sufrimiento.
– Y su hijita, don Jerónimo, ¿cómo está ella?
–Ya la viste. El mal está ya muy avanzado. No está
en condiciones de viajar ni podemos irnos ya a ninguna parte. Y yo
estoy cansado, muy cansado. Perdóname. No me dejas otra opción –
dijo mirándolo con infinita tristeza a la vez que tomaba el rifle
que llevaba en su hombro. Por una fracción de segundo César León supo que su
madre no había estado equivocada.
El ruido del disparo quebró el ominoso silencio de
la jungla y una bandada de loras alzó el vuelo en vocinglera algarabía,
mientras el cuerpo inerte del joven ingeniero era arrastrado por las aguas, río
abajo.