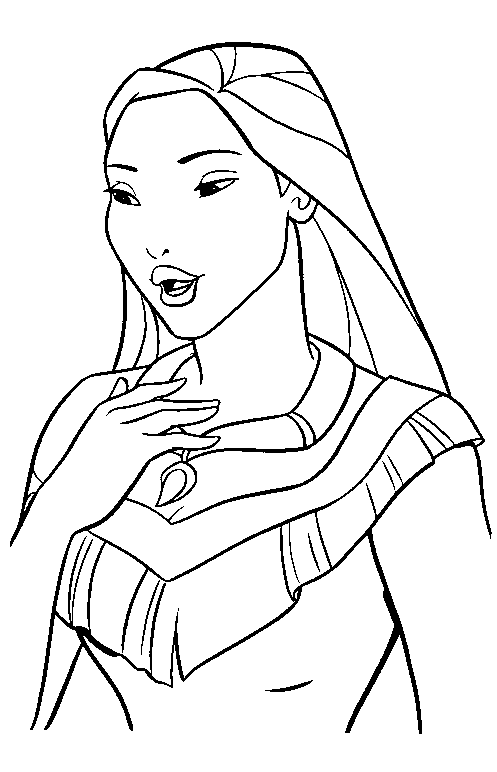Otros cuentos de la autora
Para abrirlos clicklear encima de ellos y para regresar a la página "atrás" en la barra de herramientas:
María
Leonor Fernández Riva
- María, ¿por qué te demoras tanto? Ya sabes que si te llamo es porque te necesito. Tiene que poner atención, mija, porque si no, no me sirve. Voy a llegar tarde al club. Ya estoy un poco atrasada. ¡Qué problema! No sé todavía qué ponerme y con lo criticonas que son mis amigas. ¡El oso que haría si volviera a repetir alguna tenida!
¡Jumck! Creo que voy a ponerme esas sandalias negras de tacón alto. ¿Las ves? ¡No, no, esas no, las que están al lado! ¡A ratos pareces ciega! ¿O es que te haces‽! A ver, ponlas acá al lado del sofá. Me parece que están limpias, pero de todos modos pasámeles un pañito. ¡No sé que voy a hacer, ¡ya todo está quedando apretado en este closet! Voy a tener que mandar hacer otro mueble. ¡Qué fastidio! ¡Todos los días un nuevo problema! Y ahora ¿qué me pondré…? Pásame esa blusa de muselina blanca que traje en el verano de Italia. Esa, sí esa, ¡pero con cuidado, mija, la va a arrugar! Y alcánzame también esa falda negra de Saint Laurent. ¡No, no, esa no! La otra. ¡Esa, esa! ¡Qué cosa, no sé por qué pierdo el tiempo explicándote cosas que no entiendes. ¡Ay! ¡Y me olvidaba! ¡Todavía me falta escoger las joyas! No puedo perder más tiempo. Ya tengo que bañarme. Acomodá todo sobre la cama ¡pero con cuidado por favor! Usa el cerebro ¿sí? Y luego, acaba de arreglar la cocina, ya sabes que me gusta que todo brille.
¡Jumck! Creo que voy a ponerme esas sandalias negras de tacón alto. ¿Las ves? ¡No, no, esas no, las que están al lado! ¡A ratos pareces ciega! ¿O es que te haces‽! A ver, ponlas acá al lado del sofá. Me parece que están limpias, pero de todos modos pasámeles un pañito. ¡No sé que voy a hacer, ¡ya todo está quedando apretado en este closet! Voy a tener que mandar hacer otro mueble. ¡Qué fastidio! ¡Todos los días un nuevo problema! Y ahora ¿qué me pondré…? Pásame esa blusa de muselina blanca que traje en el verano de Italia. Esa, sí esa, ¡pero con cuidado, mija, la va a arrugar! Y alcánzame también esa falda negra de Saint Laurent. ¡No, no, esa no! La otra. ¡Esa, esa! ¡Qué cosa, no sé por qué pierdo el tiempo explicándote cosas que no entiendes. ¡Ay! ¡Y me olvidaba! ¡Todavía me falta escoger las joyas! No puedo perder más tiempo. Ya tengo que bañarme. Acomodá todo sobre la cama ¡pero con cuidado por favor! Usa el cerebro ¿sí? Y luego, acaba de arreglar la cocina, ya sabes que me gusta que todo brille.
-Cómo usted mande, doctora. Me parece que ha elegido usted muy bien.
-¿Tú crees? ¡Virgen Santa, María! Ya me estás haciendo dudar. Pero, bueno, date prisa Me baño en diez minutos. No tarda en llegar el doctor.
La “sufrida” patrona de María, entra al espacioso baño y se oye entonces correr el agua. La doméstica, una joven delgada, de pequeña estatura, rasgos mestizos y agradables, piel cobriza clara y abundante cabello negro recogido en una trenza que cae sobre su espalda, se sienta en un banco al pie de la cama y con detenimiento revisa y limpia suavemente los hermosos zapatos. Coloca con delicadeza sobre la cama la blusa y la falda seleccionadas. Y silenciosamente sale de la alcoba.
Todo ese ambiente tan extraño al medio en que le tocó vivir es parte ahora de su vida; de su vida laboral, claro está. Sabe que nada de esto le pertenece, que no es para ella, que allá lejos, perdida en el monte, está la aldea en que nació. Ese sitio entrañable donde todo le era familiar. El sonido cristalino del riachuelo cercano que se tornaba crepitante cuando sus aguas arrastraban la fuerza de la crecida de los montes; el despertar del gallo en el corral y los trinos mañaneros de las aves; la vaca mugiendo en la mañana pidiendo el ternero; el alterado cacareo de las gallinas anunciando su éxito; las bandadas vocingleras de loras y de patos; los juegos de los niños; las charlas de las mujeres en sus oficios; las risas de los hombres. Pero sabe que todo eso hace ya parte de su pasado, que quedó atrás cuando debió, junto con otros vecinos, abandonar su pueblo arrasado por una embestida de la guerrilla. Luego de ese día en que los violentos asesinaron a los tres agentes que hacían guardia en el humilde puesto de policía, y mataron también a seis de sus vecinos acusándolos de colaborar con el Ejército. Cuando murió el pobre de José Pablo que hacía apenas un mes se había casado.
María mueve su cabeza con dolor ante el recuerdo, Cierra los ojos y le parece ver la cara desolada de Inés, la joven esposa de José Pablo con su cuerpo desmadejado sobre una banca; ese cuerpo en donde la redondez del vientre anuncia ya la llegada desaprensiva de una nueva vida. Y luego, la tristeza infinita y vencida de las otras viudas; el llanto angustioso de los niños, los lamentos de todos… Sonidos que se confunden en su memoria con el ruido de la metralla y el estrépito atronador de los tanques de gas al estallar. Su propia y devastadora angustia porque ese aciago día murió también Jesús, ese hombre bueno que sin que nadie lo supiera le había prometido matrimonio. Sí. Habían hablado de casamentarse a la llegada del verano, luego de la cosecha del café. Y es que la tierrita había respondido bien al cambio de siembra. El sembrado verde agua de las matas de coca era ya parte del pasado. Las frondosas plantas de café arraigaron con fuerza y tomaron posesión nuevamente de esa tierra que había suya durante tantos años. Y cuando llegó la época de la floración, el aroma delicado pero dulce y embriagador de sus flores se apoderó de las tardes. Contaban los días; pronto los rojos frutos del café cubrirían todo esa alfombra verde. Su dulce sueño. ¡Cuántas tardes pasearon juntos tomados de la mano, forjando planes para su futuro. No podían presentir que ese futuro pronto sin hacerse presente se convertiría en pasado. Su universo se destruyó también aquel aciago día, como se destruyó el puesto de policía, como se destruyeron las vidas de tantos otros, como se destruyó su pequeño pueblo.
¿Por qué existiría tanto dolor? ¿ Por qué tantos hombres hacían de la muerte y el sufrimiento su oficio y su vocación? ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué? ¿Sería así en todas partes o habría algún lugar donde la tierra no oliera a sangre, a bala, a muerte?
Luego de esa devastación llegó el Ejército para perseguir a los delincuentes. Creyeron que los protegerían pero ellos mismos les aconsejaron que se marcharan hacia la capital. No podían garantizarles su seguridad. Debían perseguir a los delincuentes. Empezó entonces para todo su pueblo esa agotadora e incierta marcha hacia un destino desconocido.
Todo en la capital le resultó extraño, amenazante. Durante dos meses debió vivir de la escasa ayuda que les proporcionaba a los desplazados el Gobierno, hasta que al fin, por intermedio de una oficina, encontró ese trabajo. No era fácil, suave ni grata su labor en esa casa, pero por lo menos se sentía segura.
Cómo comparar todo esto con la humilde choza de sus padres, su cama, su cocineta de gas y su viejo televisor. Aquí todo es amplio, abundante, lujoso, nuevo; closets, aparadores y nevera repletos de ropa y de comida; baños hermosos; adornos, cuadros. Poco a poco, sin embargo, con ese estoicismo que permite a los desposeidos adaptarse sin protestar a sus nuevos destinos, María fue familiarizándose con sus nuevas labores. Aprendió a aspirar prolijamente los muebles y a quitar con un paño el polvo de cuadros y adornos. Aprendió a barrer, a trapear, a limpiar las paredes, a regar apropiadamente cada una de las plantas, a brillar la vajilla y los objetos de plata, a hacer impecablemente las camas, a dejar inmaculados los baños y la cocina y a sacar a pasear tres veces al día a Fliper, el perro de la casa. Aprendió que él era el niño de la casa y que había que consentirlo y cuidarlo. Aprendió a acudir con presteza en el momento en que su patrona la necesitaba. Aprendió a preparar los desayunos y los platos preferidos de los patronos. Y un día, cuando se animó a prepararles los guisos sencillos de su tierra, aprendió que era mejor no haberlo intentado: “¡Muy grasosos! ¡Mucho carbohidrato! No, mija, no. Haga no más las cosas que le he enseñado; el señor y yo no comemos ese tipo de comida”. Y cada noche al retirarse agotada a descansar, María aprendió también que solo allí, en el estrecho cuarto que le servía de dormitorio, existía todavía un espacio para soñar.
Esa noche, sin embargo, María no durmió bien. Se había hecho casi habitual que su sueño se viera interrumpido por imágenes desgarradoras. La noche y el silencio parecían conspirar para mantener vivos los recuerdos de un pasado que ella intentaba dejar atrás. Pero en esta ocasión una inexplicable dezasón no le permitió conciliar el sueño sino hasta la madrugada. Al día siguiente y mientras se encontraba realizando sus labores matutinas la sobresaltó de pronto el grito enardecido de su patrona:
-¡Maríaaaaaa!! ¡Maríaaaaa!! ¡Ven pronto!
Subió de prisa las escaleras, la doctora, de pie junto a su esposo y fuera de sí, la miraba con furia.
-¿Dónde están mis aretes de brillantes? Siempre los guardo aquí y ahora no están – la increpó mostrándole un cofre de plata, y añadió frenética-: Tú fuiste la única que entró a este cuarto.¿Qué has hecho con ellos?
María no supo qué contestar. No sabía de qué le hablaba su patrona. Nunca había visto brillantes ni cosa parecida. Solo pudo decir balbuceando:
-Yo no he tomado nada, doctora, ¡Créame!
Pero no la creyeron. Al medio día llegó la policía y a pesar de su llanto y sus protestas la llevaron presa.
Una semana después, la patrona de María encontró los aretes de brillantes en el bolsillo de un abrigo y entonces recordó que se los había quitado en el ascensor al llegar tarde de una fiesta.
No quiso reconocer su error ante su esposo y ocultó la verdad. “De seguro, María saldrá pronto libre. Estas chicas del campo están acostumbradas a pasar por estas cosas”, se dijo para tranquilizar su conciencia, y no volvió a pensar en el asunto.
Para María de todos modos era ya demasiado tarde. En una riña en la prisión una de las reclusas que le tomó ojeriza desde que la vio le asestó, sin dudarlo, en medio de la trifulca una certera y mortal puñalada.
Allá lejos, en su terruño, y sin que a nadie parezca importarle, las fuertes hojas verde agua de la coca vuelven poco a poco a desplazar a las florecidas maticas de café.
Allá lejos, en su terruño, y sin que a nadie parezca importarle, las fuertes hojas verde agua de la coca vuelven poco a poco a desplazar a las florecidas maticas de café.

Visita mis otros blogs:
***
Te invito a visitar también el siguiente blog donde encontrarás temas literarios de actualidad y la actividad cultural del Valle del Cauca y de Colombia:
*****