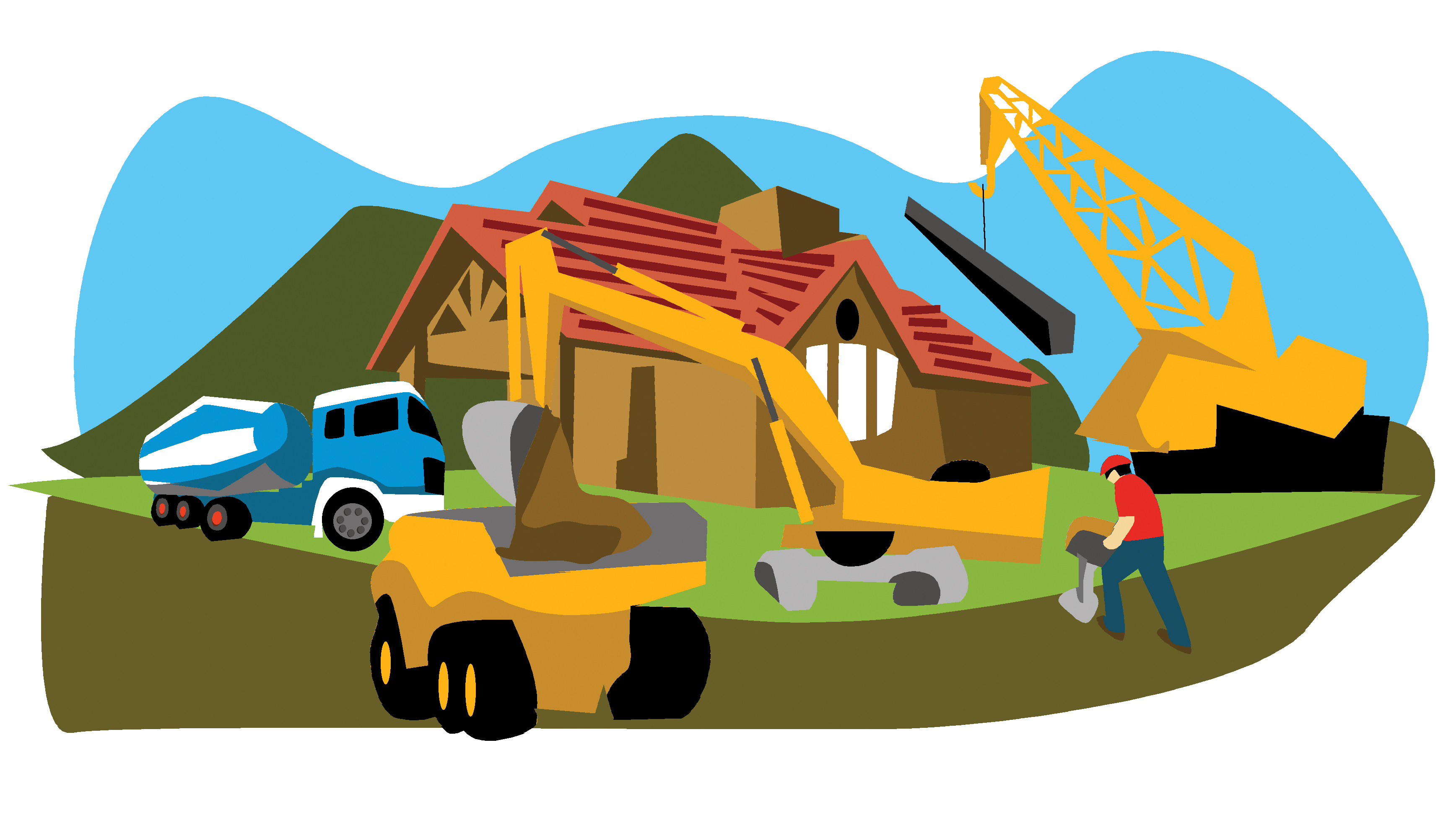Este cuento fue elegido para formar parte de la Antología Nacional de Cuentos 2010 de la Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa que lleva a cabo el Ministerio de Cultura en toda Colombia.

A través de la maraña, la columna de hombres camuflados avanza con dificultad. Las botas se hunden en el lodo arrastrando en sus suelas el fango recogido por los lodosos andurriales.
“Atajo”, el guerrillero curtido en mil refriegas, está exhausto. La caminata por la trocha fangosa y empinada lo ha agotado más que en otras ocasiones. Aminora un poco el paso, respira hondo y se enjuaga con la mano el sudor de la frente. Los años y la vida en la manigua comienzan a pasarle factura. ¡Cada vez los siguen más de cerca! ¡Cada vez tienen menos tiempo para recuperarse!
-¡Qué lastre ese hijueputa secuestrado!, exclama con rabia al retomar el ritmo y observar atrás en la fila al hombre que camina cojeando penosamente. Si por él fuera ya se habría deshecho de ese viejo infeliz que entorpece la marcha. Total, ¿qué beneficio nos aporta? ya ni siquiera representa un escudo protector; el Ejército ataca y bombardea sin miramiento nuestros campamentos. Tal parece que ya no le importan las consecuencias. “¡Nada que hacer! El cabrón ese que dirige el país tiene cojones”.
¡Cómo le molestan últimamente las piernas! “Cuidado, Atajo, cuidado. Es peligroso dar señales de debilidad delante de estos maricas”. Sus hombres no deben siquiera sospechar que está agotado. Todavía tiene claro en su mente el revuelo y los murmullos que causó en su columna la muerte del comandante “Ave negra” a manos de sus propios subalternos Entrecierra los ojos con rabia ante el recuerdo. “Bajó la guardia el muy estúpido”.
Está realmente agotado. Hace con la mano la señal de detenerse y contiene una rabiosa interjección al sentir el unánime respiro de alivio. A pesar de su ira tiene que reconocer que todos necesitan un descanso para tomar aliento y comer algo. El viejo ya no da más. Dentro de poco tendrán que llevarlo a cuestas. Si por él fuera ya lo hubiera resuelto pero, “hay que esperar órdenes”. Sonríe con una mueca irónica moviendo la cabeza con fastidio. A veces no entiende a la dirigencia. ¡Cabrones! Seguro estarán a buen resguardo con buenas hembras, jartando güisqui, y claro, sin el acoso de la selva y del Ejército. Hasta él han llegado rumores de la vida que se dan los jefes. Solo rumores, claro; aquí no hay cómo preguntar ni confiar en nadie.
Les pisan los talones. Ni siquiera pueden prender fuego. La llama y el humo los delatarían. Se aleja un poco del grupo y desde donde se encuentra observa a sus hombres. El jovencito nuevo, un niño todavía, “reclutado” hace unos meses en la vereda indígena, ayuda a Fusible con las provisiones. ¡Las provisiones! De nuevo lentejas medio crudas y atún. ¡Solo el hambre hace pasable esa asquerosidad! No tiene caso protestar. Hace rato no reciben vituallas. No hay cómo romper el cerco del Ejército. Acabarán comiendo tierra.
Fija por unos segundos su mirada en el muchacho indígena que tímido le pasa en ese momento su ración. Lo han bautizado "Guatín" porque ya ha cazado dos ejemplares entre la maleza. De esa edad más o menos era él cuando fue reclutado por la guerrilla hace ya tantos años. Un chispazo fugaz trae a su memoria olfativa el apetitoso olor del fogón materno de su infancia. Es solo un segundo, Atajo no es hombre de añoranzas.
Con el machete desbroza ágil un matorral para hacerse a un lugar donde comer su ración. No hay cómo descuidarse. Todavía recuerda al “Iguana”, a quien pocas semanas antes una víbora lo jubiló para siempre en un sitio similar.
Selva, alimañas, frío, calor, privaciones, muerte, dolor, sangre. Sangre por todas partes… “¿Valdrá la pena todo esto?”, se pregunta frunciendo el ceño. Inquieto, mira alrededor. No. Nadie lo está observando. Nadie cae en cuenta de su rabia, de su agotamiento. Los compañeros están allí a unos pasos; unos engullendo su miserable ración; otros, un poco más lejos, descongestionando sus esfínteres. El viejo se ha quedado adormilado, pero aun así se queja. La llaga de su pierna está infectada. Tiene feo aspecto. Y de repeso, diabético. No debe quedarle mucho tiempo. Lo que no haga la selva lo hará un tiro certero. Su suerte está sellada.
Últimamente prefiere alejarse del grupo; quedarse aparte. El humor soez de sus hombres, sus vulgaridades, su morbo, sus relatos de violaciones, crueldad y sangre ya no le causan gracia. No entiende qué le pasa. Él fue siempre el primero en contar procacidades, en vanagloriarse de sus hazañas, de los muertos, del dolor que dejaba a su paso. Nada le asombra ni le asusta. Pero últimamente se siente cansado de todo eso. Sí. Le agota jactarse del asesinato de campesinos míseros; de los secuestros eternos e inútiles; de los mutilados o muertos por las minas. Odia el ambiente pestilente en el que transcurren sus días. Esa cantidad de años sombríos, interminables, baldíos, marcados por la comunidad forzada con esos hombres sin cultura, sin Dios ni ley, pernoctando en improvisados cambuches, siempre huyendo, siempre con hambre, rodeados de mil y un alimañas, acosados por el calor y por la lluvia, por una humedad eterna que se pega a la ropa, a la piel y hasta al alma; en medio de la espesura sin permitirse ver el sol, conviviendo con la suciedad corporal –la suya y la de sus hombres-, los malos olores, la sed, el agua contaminada, la incomodidad continua; carcomidos por la leishmaniasis, los mosquitos, los hongos, los parásitos, el sida, el paludismo, las diarreas eternas. Corriendo, corriendo siempre, sin destino, sin norte, sin descanso y con el Ejército aparentemente incansable cada vez más cercano, pisándoles los talones. Lo fatigan, cómo lo fatigan y lo exasperan los discursos de los jefes, el adoctrinamiento continuo, toda esa retahíla repetida hasta la saciedad sobre un cambio en el que nunca ha creído pero que ahora le parece cada vez más utópico y hasta risible.
Es consciente de que no puede compartir ninguno de estos pensamientos con ese grupo de infelices que comanda en esa especie de marcha interminable hacia la nada que ya lo tiene hasta las pelotas. Él, como ese miserable está también secuestrado en medio de la manigua. Pero al menos el viejo morirá pronto. Él está preso en su propia trampa. Y no hay escape.
Estira las piernas pero reprime el deseo de quitarse las botas. Sabe que hacerlo sería enviar una señal inequívoca de debilidad y de cansancio. Tiene que dar ejemplo. ¡Ejemplo! En su rostro se dibuja una mueca irónica. Qué agradable sería volver a pasar aunque solo fuera un día en un lugar cómodo, limpio, hablar con otras personas, de otros temas distintos a la guerra; disfrutar de un poco de privacidad; observar un programa de televisión cómodamente sentado; sin prisa, sin temor a ser descubierto; saborear una comida como Dios manda, dormir en una cama blanca con sábanas limpias, frescas; hacerle el amor a una mujer fina, delicada “no como estas putas guerrilleras con ese olor animal que tanto me repugna y que solo soporto por física necesidad. Con esa mirada torva que nunca ve de frente. ¡Perras! esperando solo que te des la vuelta para dárselo a otro o enterrarte el puñal como hizo la Suleyma con el Comanche”. Su mirada y su gesto se tornan torvos y ceñudos ante el recuerdo.
Ese día comprendió que el amor con una guerrillera podía muy bien terminar como el abrazo de la mantís. Sí. Menos mal que la maldita perra no logró escaparse. La apresaron justo antes de llegar a un campamento del Ejército. Más le valdría haberse muerto. Dos días la pasó gritando por las torturas. La despellejaron viva. ¡Se lo merecía!
Empero, Atajo sabe que algo anda mal. No puede engañarse. Hace solo un tiempo tomaba todas las circunstancias de su vida guerrillera como algo natural. Así era su vida y así lo sería hasta su muerte. Los pensamientos que ahora lo acosan y lo sumen en el descontento y la insatisfacción son algo reciente. Surgieron, él lo sabe, luego de su fugaz visita a aquel centro de salud.
Recuerda vívidamente ese día. Ingresó a la población vestido de campesino para no despertar sospechas y fue allí, en el centro de salud, donde todo empezó a cambiar para él. Lo atendió la joven doctora recién llegada de la capital para realizar en esa vereda su año rural. Con prolijidad no exenta de curiosidad médica, la profesional examinó la llaga que la leishmania le había dejado en su brazo. Un boquete hondo.
Atajo la observó a su vez con la actitud fingida de un campesino apocado. Al tenerla cerca imaginó a través de su mandil blanco su cuerpo esbelto y bien formado, admiró su piel tersa y sonrosada, sin cicatrices, sin manchas; su mirada diáfana, su cabello ondulado y brillante, pero sobre todo, percibió el suave aroma que la envolvía y que no disipó ni el fuerte olor del desinfectante con el que limpió la llaga. Percibió la delicadeza de sus manos al realizarle la curación e inyectarle el antibiótico peruano, único medicamento capaz de detener esa lepra. Breves minutos durante los cuales la actitud de la doctora estuvo siempre marcada por el sello de esa amable indiferencia profesional con la que atienden los médicos a sus pacientes. Al terminar la curación y darle una nueva cita para la siguiente semana, le recalcó lo importante que era aplicarse la siguiente dosis.
Atajo era consciente de eso. Retrasó la partida de su columna más de lo aconsejable haciendo tiempo para su nueva cita médica. Esta vez, la doctora lo recibió con cierta familiaridad. Para su sorpresa, recordaba el nombre falso que le había dado en la primera consulta y que constaba en el carné de identidad robado.
- ¿Cómo está, don Pedro Pablo? – le dijo a modo de saludo con una sonrisa amablemente distante y añadió con genuino interés:
- ¿Cómo va su herida? –Sin esperar respuesta, tomó su brazo y observó con cuidado la llaga. Se mordió los labios y moviendo la cabeza en señal de duda agregó:
-Ha tenido una ligera mejoría, pero la infección está todavía viva. Es necesario continuar el tratamiento.
De nuevo realizó las curaciones. Limpió la llaga y aplicó con generosidad el desinfectante. Él sabía que nada de eso servía que lo único realmente efectivo era la droga peruana. La dejó hacer sin pronunciar palabra. Era agradable sentir sus manos sobre su piel. Al terminar la curación, la joven doctora le inyectó la segunda dosis del tratamiento.
Atajo observó el lugar con atención. Una habitación amplia con paredes pulcramente pintadas de blanco en donde colgaban algunas láminas alusivas a la maternidad y a la niñez; sillas y estantes de color azul oscuro y en una esquina, tras una cortina blanca, una camilla para exámenes. Al lado del escritorio de la doctora el anaquel de los medicamentos. Todo, pulcro, aséptico, en orden.
Sabía que no podría regresar. Esa madrugada debían internarse en el monte de lo contrario corrían serio peligro de ser descubiertos por el Ejército. En determinado momento, la doctora salió de la consulta para decirle algo a la chica de la recepción. Ese instante lo aprovechó con agilidad el guerrillero para tomar del estante la caja de ampolletas inyectables. En seguida las puso en su morral. Actuó con rapidez y naturalidad. La doctora no cayó en cuenta de nada.
Al despedirlo y darle una nueva consulta para la semana siguiente volvió a insistirle que no faltara a la próxima consulta:
- No vaya a dejar de venir, don Pedro Pablo – le dijo con una sonrisa amable y añadió haciendo con la boca y los ojos un gesto como de “allá usted”
-Si no le inyectó la dosis completa la infección seguirá avanzando.
-Gracias, doctorcita, no faltaré – repuso Atajo al despedirse con el gesto agradecido de un humilde campesino, mientras en su interior se preguntaba; “¿Y si…?”. Sabía que ya no volvería por allí y que quizá más nunca la volvería a ver.
Ahora, en el breve descanso de su agotadora marcha, recuerda ese fugaz encuentro. Sabe que la presencia de aquella joven doctora despertó en él algo adormecido. Le atrajeron su presencia, su aroma, su aplomo, su serenidad. Habría podido planear un ataque al poblado para secuestrarla. Después de todo ese era un procedimiento habitual dentro de la organización. La idea, claro, le pasó por la mente, pero la rechazó. ¿Qué habría logrado con eso? Solo convertirla en poco tiempo en una mujer tan repulsiva como las demás. Había visto a otras secuestradas. No demoraban mucho en transformarse. Ella también acabaría oliendo, mirando y pensando como las otras mujeres de la guerrilla. La manigua acababa rápidamente con el encanto y frescura de cualquier mujer. Sin saber exactamente por qué, Atajo desechó la idea del secuestro.
Pero la visión de otra vida paralela representada por la doctora y por su mundo, una forma de vida tan radicalmente distinta a la suya, lo ha conturbado. Probablemente aquella joven se casará más adelante con alguien como ella, tendrá un hogar organizado, hijos, una vida tranquila, previsible, amigos, distracciones, momentos de alegría. Una vida que a él le está negada. Un violento sentimiento de rebeldía se apodera del guerrillero al reflexionar en el mundo tan opuesto en que le ha tocado vivir.
“¡Ya está bueno de pendejadas!”, murmura de pronto con rabia, y levantándose de un tirón pone fin a sus reflexiones. Con la mano en alto hace a sus hombres, ocupados en ese momento en ocultar las pruebas de su pasajera permanencia en el lugar, la señal de retomar la marcha.
Esa noche, tirado, en un improvisado cambuche que le protege a medias de un torrencial aguacero, Atajo logra conciliar solo por breves momentos el sueño. En la mañana comprueba con disgusto que no ha podido recobrarse de la agotadora jornada del día anterior. Su cansancio no ha desaparecido. Sabe, no obstante, que este cansancio no es igual al de otros días.
Pero hay que continuar la marcha; hay que alejarse y rápido. Los vigías enviados para observar al Ejército le han comunicado que la tropa está solo a una hora de camino. Deben aprovechar esa pequeña ventaja. Haciendo honor a su sobrenombre, Atajo inicia la marcha por una trocha todavía más agreste que la ya recorrida; cree que con esta estrategia confundirá a quienes les persiguen.
Al cabo de cuatro horas, el cuerpo ya no le da más. Es preciso descansar. Se encuentran cerca de un caserío. Envía a algunos de sus hombres por comida y por agua. Deben aproximarse con cuidado; los accesos a las poblaciones suelen estar sembrados de sus propias minas. Él bien lo sabe: la estrategia de la guerrilla es colocar minas alrededor de los centros poblados para intimidar tanto al Ejército como a los campesinos.
Recostado en un árbol, fuma con fruición un cigarrillo. La mente aprovecha ese breve descanso del cuerpo para liberar un tropel de pensamientos y reflexiones. Una inquietud lo asalta de pronto: ¿Acaso siente miedo? No. No puede ser, él no le teme a nada, ni siquiera a la muerte. Convive con ella, sabe que en algún momento ya no podré evadirla. No. Nunca ha experimentado miedo aunque tal vez su actual desasosiego tiene algo que ver con ese sentimiento. Pero es otra clase de miedo. Miedo a ser un perdedor. A haber desperdiciado estúpidamente su vida. Su única vida. ¿Y? ¿Acaso hay escapatoria? No. No la hay. Este es y seguirá siendo su destino hasta el final.
Y sin embargo, hay quienes han desertado con éxito. “¡Malditos!”. A algunos pudieron encontrarlos y asesinarlos pero otros lograron reanudar con éxito su nueva vida. Atajo se sorprende preguntándose: “¿Y si…?”. Después de todo, ya nada tiene sentido. Si ya no es posible volver atrás, al menos sería bueno morir decentemente. Su pensamiento se ha convertido en su peor verdugo. Ese ¿y si…? no le da tregua. El cigarrillo se termina, pero la pregunta queda flotando en el aire y en su mente.
La naturaleza que lo rodea es un reflejo de su propia vida. La maraña presente siempre en la manigua, las copas de los árboles, no permiten vislumbrar el horizonte. Así ha sido siempre. Pero ahora está aquí, próximo a un lugar civilizado y la selva parece recular. A lo lejos entre los sembrados se divisan algunas viviendas. Y de nuevo le asalta la pregunta: “¿Y si…?”
En ese instante uno de sus hombres se acerca y le pide que vaya a ver al secuestrado. Está muy mal. Lo comprueba con sus propios ojos. Es solo un despojo. Tendrán que llevarlo a cuestas y tal vez amputarle la pierna. No. Él no va a cargar con ese peso muerto. No esperará instrucciones superiores. Tendrán que salir de él. Llama a “Navaja”, el más sanguinario de sus hombres y le da la orden. No puede dispararle, el Ejército está demasiado cerca. Deberá degollarlo.
Tomada su decisión Atajo se aleja del campamento un poco más que de costumbre. Una muerte más no le conmueve; sabe que él es su fiel mensajero y cumple bien su cometido, pero desea, como nunca, estar solo. Presiente que nada que haga podrá ya devolverle la tranquilidad; que ese agobiante ¿y si…? que le acosa desde hace un tiempo seguirá en adelante martilleando su cerebro.
En el suelo, libre casi por completo de maleza, quizá alguien menos distraído habría detectado el peligro. Atajo, no. En el momento en que brota la sangre de la garganta degollada del secuestrado se escucha formidable la tremenda explosión.

Leonor Fernández Riva
Cali

Otros relatos de la autora:
Para leerlos clicklea sobre ellos y para volver "atrás" en la barra
Visita mis otros blogs:
***
***
Te invito a visitar también el siguiente blog donde encontrarás temas literarios de actualidad y la actividad cultural del Valle del Cauca y de Colombia: